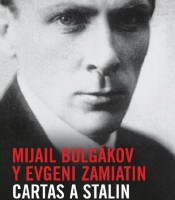 | Empiezo a escribir esta nota el 9 de marzo de 2010: mañana, día 10, se cumplen exactamente setenta años de la muerte de Mijail Bulgákov, el autor de una de las dos mayores novelas escritas en Rusia en el período soviético: El maestro y Margarita –la otra es Vida y destino, de Vasili Grossman–. |
También un 10 de marzo, sólo que tres años antes, en 1937, hace setenta y tres, había muerto Evgeni Zamiatin, quien, con Nosotros (1926), fue el precursor de todas las distopías que alumbró el siglo XX, desde Un mundo feliz de Huxley (1932) hasta 1984 de Orwell (1949).
Sirvan, pues, estas líneas de piadoso homenaje en fecha tan señalada.
El libro que reseño, Cartas a Stalin, publicado en Madrid por veintisieteletras, así, en minúsculas, una editorial muy joven en el mejor de los caminos, lleva en portada los nombres de los dos ilustres autores.
Ambos padecieron bajo el poder de una revolución en la que habían creído y en la que tal vez aún creyeran en el momento de su muerte: Bulgákov soportó en cierto sentido la situación hasta los 49 años de su edad, cuando un problema renal que él, como médico, debía de conocer bien lo llevó a la tumba (1940); no me atrevo a decir que fuera una rendición, un suicidio por desistimiento, pero estoy convencido de que algo de eso debe de haber habido. Zamiatin consiguió casi milagrosamente permiso para abandonar la URSS en 1932, tras una durísima campaña desatada en su contra –todo hay que decirlo– por Gorki y los comités de literatura proletaria. Boris Pilniak, perseguido como él y por los mismos, fue menos afortunado, permaneció en Rusia y fue detenido en octubre de 1937 y fusilado seis meses más tarde: Zamiatin ya había muerto en París, quizá con aguacero, cuando Pilniak entró en el infierno final.
En ese largo camino de sufrimiento que, con las excepciones de Ilia Ehrenburg –astuto superviviente que dejó jirones de sí mismo en el esfuerzo– y Mijail Sholojov –un lamentable obsecuente premiado por la Academia sueca–, transitaron todos los grandes escritores rusos desde los años veinte a los ochenta del pasado siglo, había en no pocos casos una verdadera convicción revolucionaria que dejaba marcas en el alma, lo bastante profundas para pensar, ingenuamente, que los malos eran los otros, los siempre malditos cuadros medios, y que si el camarada Stalin se enteraba de lo que les estaban haciendo haría justicia. Unos cuantos gritaron "¡Viva Stalin!" ante el pelotón que iba a acabar con ellos. Otros escribieron cartas al líder máximo pidiéndole que atendiera a su caso particular. Bulgákov fue más consecuente, al parecer, que Zamiatin en esa mala e inútil costumbre, que acabó por proporcionarle una falsa reparación en la forma de una llamada telefónica de Stalin, de cuyo desarrollo existe más de una versión.

En resumen: Stalin llamó para decirle a Bulgákov que habían leído, él y los camaradas, su carta –como si hubiera sido una sola– y preguntarle si lo que quería era marcharse de la URSS. Bulgákov diría más tarde que oír la voz del líder, que lo había despertado, le había conmovido a tal punto que no había podido elaborar adecuadamente su respuesta, de modo que le explicó que había pensado en esa posibilidad, pero que tal vez un escritor ruso no pudiera realmente vivir fuera de su patria. De modo que Stalin le ofreció inmediatamente trabajo en el teatro, a él, a quien habían prohibido todas sus obras, a quien nadie publicaba, un apestado que en todas partes encontraba puertas cerradas: un trabajo en el Teatro de Arte de Moscú. "Me gustaría, pero no he recibido más que negativas", dice el escritor. "Presente una solicitud. Me parece que esta vez la van a aceptar", responde el dictador. Y después se despiden, con una vaga promesa de Stalin de concederle una entrevista para la cual "habrá que encontrar un momento apropiado". Desde luego, la entrevista jamás tuvo lugar, pero sí le fue otorgado el puesto en el Teatro de Arte. En otra versión de la charla, que no es más que una variante de ésta, Stalin dice, tras ofrecer el empleo y transmitirle su sensación de que "esta vez la van a aceptar", como si no dependiera de él: "Creo que todavía conservo cierta influencia".
Ese diálogo, en una u otra versión, se convirtió en una leyenda, fue conocido por todo el Moscú intelectual y alimentó en incontables víctimas la esperanza de que un día sonara el teléfono y al otro lado estuviese Stalin para prometerle algo. Tan es así que la escena forma parte de Vida y destino, donde el que recibe la llamada es un judío y matemático acosado por sus compañeros porque no secunda el esfuerzo de guerra con sus especulaciones, porque no contribuye desde las matemáticas puras a la industria socialista, otro apestado. A éste, Stalin le dice que continúe con su trabajo, que también es necesario para la URSS, y que no será molestado: una especie de lotería política.
Las cartas a Stalin son prueba de un sometimiento y una esperanza que hoy resultan patéticas. Sin embargo, si se trata de entender –no es fácil– la fuerza de la revolución, sólo comparable a la de 1789, se comprenden. Y revelan algo que no suele ser tenido en cuenta: que Stalin podía haber gobernado durante muchos años sin recurrir al terror porque la confianza en él era generalizada; pero, por una parte, era un monstruo al que el terror complacía, con un profundo desprecio por los demás, y, por otra, ni siquiera él podía detener la maquinaria que había puesto en marcha: poseía el poder absoluto, pero su ejercicio no podía ser únicamente personal, tenía que repartir con los inferiores, los ministros, los funcionarios del partido, los dirigentes obreros de las fábricas, los torturadores, los carceleros y un largo etcétera. Stalin se llevó por delante a veinte millones personas, cosa que no cabe hacer por propia mano: hay que delegar, y delegar significa dar poder al verdugo, un verdugo de múltiples apariencias: el asesino, el aquiescente, el temeroso, el ambicioso, el violento...: complete el lector por sí mismo esta inagotable lista.
Esta edición de las cartas tiene algunos valores añadidos: una buena versión española, una notable ausencia de erratas y, sobre todo, un prólogo realmente autorizado y sentido de Marcelo Figueras. Aquel de mis lectores que haya visto la asombrosa Kamchatka, la mejor película sobre el terror de Estado que yo haya visto, y de la que Figueras es guionista, comprenderá que se trata de un hombre con una percepción especial de esa situación extrema, que no corresponde exactamente a su generación: cuando yo empecé a vivir lo que se cuenta en el filme, él tenía diez años. Y sólo catorce cuando las juntas militares argentinas tomaron formalmente el poder que venían ejerciendo hacía tiempo.
Muy recomendable. Todo.
Horacio Vázquez-Rial

Nenhum comentário:
Postar um comentário